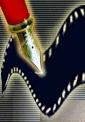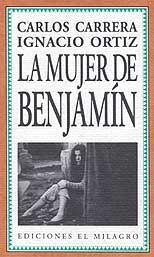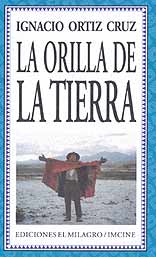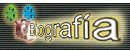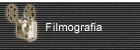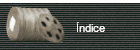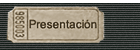| ORTIZ
Cruz, Ignacio
Teposcolula, Oaxaca, 1957
|
Viceversa,
edición especial, No. 29,
octubre de 1995. P. 12 | |
 uionista
y director. Nació el 31 de julio de 1957 en Ranchería Morelos, Teposcolula,
Oaxaca. A la edad de 12 años huyó de su pueblo y tuvo la oportunidad
de ver cine por primera vez. A los 16 se unió a una compañía
cinematográfica que iba de pueblo en pueblo dando funciones. Así
pudo ver películas mexicanas y gran cantidad de westerns, género
que continúa admirando en la actualidad. Al terminar la secundaria, llegó
a vivir a la Ciudad de México, donde continuó sus estudios de preparatoria.
En 1983 tomó un curso de guión en el Centro de Capacitación
Cinematográfica (CCC) y luego decidió estudiar la carrera de Medicina
en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo,
cuando estaba llevando a cabo su servicio social, abandonó la carrera y
entró a estudiar Dirección al CCC en 1986, donde conoció
a Carlos Carrera.
uionista
y director. Nació el 31 de julio de 1957 en Ranchería Morelos, Teposcolula,
Oaxaca. A la edad de 12 años huyó de su pueblo y tuvo la oportunidad
de ver cine por primera vez. A los 16 se unió a una compañía
cinematográfica que iba de pueblo en pueblo dando funciones. Así
pudo ver películas mexicanas y gran cantidad de westerns, género
que continúa admirando en la actualidad. Al terminar la secundaria, llegó
a vivir a la Ciudad de México, donde continuó sus estudios de preparatoria.
En 1983 tomó un curso de guión en el Centro de Capacitación
Cinematográfica (CCC) y luego decidió estudiar la carrera de Medicina
en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo,
cuando estaba llevando a cabo su servicio social, abandonó la carrera y
entró a estudiar Dirección al CCC en 1986, donde conoció
a Carlos Carrera.
El primer cortometraje que escribió
fue La paloma azul (Dir. Luis Carlos Carrera
/ José Luis García Agraz / Takashi Sugiyama, México-Japón,
1989). Trabajó de nueva cuenta con Carlos Carrera en las películas
La mujer de Benjamín (1991) —cinta
por la que fue nominado al Ariel al mejor
argumento original en 1992—, y en La vida conyugal
(1992). Posteriormente, ganó el concurso de guión para el proyecto
Ópera Prima del CCC, y debutó
como director con la cinta La orilla de la tierra
(1993). Colaboró además en el guión de Desiertos
mares (Dir. José Luis García Agraz, 1992), y en 1994 volvió
a trabajar con Carlos Carrera en Sin remitente.
Desde entonces, ha trabajado más como guionista que como director, si bien
encuentra mayor placer en la dirección que en la escritura. También
fue alumno y asistente de dirección del dramaturgo Ludwik Margules. Esto
lo llevó a incursionar en el teatro.
Al momento de
escribir esta ficha para Escritores del Cine Sonoro
Mexicano (septiembre, 2001) se encontraba en cartelera Devastados,
de Sarah Kane, primera obra teatral dirigida por él. Ha realizado diversos
programas radiofónicos y guiones de programas educativos. Actualmente es
profesor de guión en el CCC y trabaja en el argumento de su próxima
película, Mezcal, inspirada en la vida
y la obra de Malcolm Lowry. También ha dirigido varios cortometrajes, entre
ellos Luna tierna (1988) y Hombre
que no escucha boleros (1993).
Entrevistado para
Escritores del cine mexicano sonoro (agosto
2001), el escritor nos habló sobre lo que es para él escribir para
cine:
—¿Cómo fue que comenzaste a escribir
guiones?
—Yo estudié en el Centro de Capacitación Cinematográfica
para dirigir; para lo cual primero tomé el curso de guión. [...]
Creo que el trabajo de guión es un trabajo de mucha responsabilidad. Aunque
mucha gente lo toma como una chambita mientras prepara su obra maestra, creo que
es un trabajo serio que requiere de mucha responsabilidad y talento. [...] El
pensar la historia me puede tomar tres años y escribir el guión
de esa historia, cuatro semanas. El problema no es el guión en sí,
sino encontrar la historia y construirla.
—¿Cómo
creas la historia?
—Depende, creo que cada quien tiene su método.
Yo normalmente primero tengo una situación, después voy hacia atrás:
¿por qué pasa eso? y luego ¿qué ocurre después
de esa situación? y después y después. A partir de esto,
que es una inversión de vida en desorden, lo meto a un proceso de revisión,
de pensamiento, de verosimilitud, empiezo a tramar lo que es la historia. Entre
tanto, por supuesto, van surgiendo los personajes. Luego viene el siguiente proceso,
que es pensar ¿esta historia es realmente para cine, o es para teatro o
novela? Desecho teatro, desecho novela, porque no tengo los elementos para escribirlos,
y busco los elementos concretamente cinematográficos, y es ahí donde
comienzo a pensar en imágenes.
—¿Lo
tienes todo estructurado en la cabeza y luego lo escribes?
—No, nunca,
en este proceso de estructuración, en estos acontecimientos en desorden
que te cuento, hay un método que a mí me sirve bastante que es ordenarlos
cronológicamente, qué paso primero, qué paso después,
para ir viendo los antecedentes y las consecuencias. Una vez que lo he puesto
en orden, está lo que yo llamo el relato de nota roja. Ya con este relato,
que es lo que puede ocurrir, lo que ve todo el mundo, pienso qué es lo
que a mí realmente me interesa de eso. Es decir, le pongo el punto de vista.
Ahí es cuando surgen los personajes, me puede interesar el muerto, el hombre
que mata, el hijo del hombre que mata o me puede interesar la ambición
de la mujer; no sé, algo que me sea entrañable. En este proceso
en que van surgiendo los personajes, empiezo a querer a unos más que a
otros. Entonces, ya está ordenado cronológicamente, ya está
mi punto de vista, ya estoy pensando en personajes, y a partir de eso escribo
lo que sería el cuento cinematográfico. Una vez que está
el cuento, viene lo que es específicamente el trabajo cinematográfico:
la escaleta, el primer tratamiento, el segundo tratamiento, y mientras estás
haciendo eso se va estructurando el guión, lo que será la película.
Para mí el punto más difícil de todos es la historia, el
guión como tal es una serie de ocurrencias.
—¿Dónde
crees que está el punto de vista, en la dirección o en el guión?
—[...] En la película en sí, el punto de vista es definitivamente
del director. Es la interpretación del guión que hace el director.
—¿Te
ha pasado que la película no coincide con la idea que tú tenías
en el guión?
—[...] Al escribir un guión[...] estás
consciente de que estás escribiendo algo que va a ser interpretado por
un director, y que va a ser llevado a la pantalla con su punto de vista, su forma
de contar, de emplazar la cámara, de tomar la escena, el ritmo, todo lo
que es una película. Ahora bien, si la historia está bien estructurada
desde el guión, si están los elementos para ese desarrollo de película,
así la filmen patas arriba, al revés o al derecho, la historia original
siempre va a estar ahí. [...]
—¿Qué
formación crees que debe tener un guionista?
—[...] El guionista
debe tener conocimiento de lo que es la edición cinematográfica
para saber cómo estructurar en imágenes, desde el papel, una película.
Luego debe saber qué es drama, leer a los clásicos, leer la nota
roja, enterarse en qué mundo está viviendo; y tener interés
por la gente, interés amoroso por la gente. Creo que esto es fundamental,
y luego la preparación, no es un novelista, no es un dramaturgo, no es
un ensayista, no es un poeta. Es un guionista y debe tener su categoría.
El guión no es una obra de arte, pero es fundamental para la obra de arte
que es la película.
—Si tanto te cuesta pensar
en la trama, ¿por qué no has trabajado más adaptaciones de
cuentos o novelas, en donde te dan la historia?
—Porque yo creo que
las novelas fueron hechas para ser novelas. De las novelas que fueron llevadas
al cine, las excelentes son las menos. En general se adaptan pésimas novelas,
pero son bien llevadas porque ahí está la trama. La literatura es
otro asunto: Verbos, palabra, puntos y tiempos. [...] Las tramas se consiguen
en la nota roja del periódico. Lo demás es literatura y sería
una pretensión llevarlo al cine. Ahora estoy trabajando en una novela que
a mí me encanta, una de las más grandes novelas de este siglo pasado,
con la que hicieron mil intentos de adaptación —José Agustín,
fue uno—. Una tragedia por excelencia (tragedia moderna), Bajo
el volcán, de Lowry. La hicieron, la dirigió John Houston
[1984], y no está lo que piensa el cónsul, esos tiempos, ese sufrimiento
de la embriaguez del mismo día que regresa Yvonne. No está eso que
encuentras en la literatura. Ahora bien, a partir de este personaje de Malcom
Lowry y de sus ideas, y a partir sus obras y de sus cuentos, estoy tratando de
escribir una cosa que se llama Mezcal, pero
no estoy haciendo una adaptación de su novela, sino robándole ideas
para crear una nueva cosa. No intento competir con Malcom Lowry que me parece
uno de los mas grandes escritores. No es una adaptación. La idea es agarrar
elementos de la vida de Lowry, tomar alguna idea por ahí y sobre eso crear
un personaje y darle vida a otros personajes, como Yvonne, que en Bajo
el volcán está en segundo plano. Me gustaría hacer
una película retratando el regreso de una mujer.
—Se
dice que en realidad, cuando se comparten los crédito del guión,
el director lo que está haciendo es dirigiendo desde el guión, pero
no escribe una sola palabra, ¿tú crees que es así?
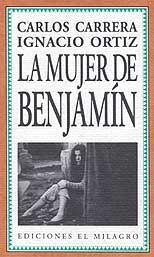 |
—En general no, depende de con quién estés
trabajando. Con Carlos [Carrera], por ejemplo, no fue así de ninguna manera.
Cuando escribíamos La Mujer de Benjamín,
Carlos caminaba desde un extremo a otro en una gran habitación vacía
y decía: “Ahora tú eres Natividad
y yo soy Benjamín,” y nos decíamos
los diálogos. Carlos es un director que escribe, que inserta, que trabaja
en el guión. Yo no podría trabajar con un director que dirige el
guión, yo trabajaría con un director que asume su papel de guionista
y con el que desentrañamos y vamos caminando juntos. Soy una persona difícil
para comunicarse con la gente. Con Carlos es con quien mejor he escrito. Cuando
intenté hacerlo con alguien más, no existía ese interés
común, esa empatía. Escribiría un guión cuando alguien
me dijera: La idea es ésta, el tema es éste y hay tal claridad.
Si no tiene claridad el director mejor escribo para mí, lo cual es un acto
de egoísmo. [...]
Su trabajo como guionista ha sido premiado
en varias ocasiones: en 1994, ganó el Ariel
a Mejor Argumento Original por Desiertos
mares (Dir. José Luis García Agraz); en
1996, recibió la Diosa de
plata por Sin remitente
(Dir. Carlos Carrera, 1994) y en 2002 obtuvo los Arieles:
de Oro a la mejor película y de plata por Mejor Director,
Mejor Guión Original y Edición por su película
Cuento de Hadas para dormir cocodrilos
(2000). Cabe mencionar que esta cinta también obtuvo
los Arieles por Mejor Actor,
Arturo Ríos; Mejor Música de Lucía Álvarez
y Mejor Sonido de Antonio Diego, Juan Carlos Prieto y Jaime
Baksht.
GUIONES PUBLICADOS
La mujer de Benjamín. México,
Ediciones El Milagro-DICINE, 1993, 79 pp.
La
orilla de la tierra. México, Ediciones El Milagro-Instituto Mexicano
de Cine (IMCINE), 1995, 95 pp.